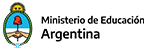A partir del 2001 Argentina vivió una crisis económica, política y social de enorme envergadura y de imprevisibles consecuencias. Fue un año que marcó un clivaje en el país. Esta crisis se originó por diversas causas, siendo las principales la aplicación de una nefasta política económica y una inestabilidad política que, durante décadas, afectaron al país y lo arrastraron al caos económico y social.
Antes de la crisis económica del 2001, sin embargo, muchos de los problemas ya se encontraban presentesen el país. Un reparto más que desigual de la riqueza condenó a la mayor parte de sus 36 millones de habitantes a la pobreza, y a la mitad de los pobres a la indigencia, situación que comenzó en la década anterior y que repercutió obviamente en la provincia de Río Negro.
El legado neoliberal: la Argentina estancada y Río Negro en default
La crisis económica nacional de los ’80 y ’90 contrajo las actividades industriales fundamentalmente ligadas al mercado interno y al crédito, como así también las actividades extractivas, forestales y ganaderas, que obligaron a la reestructuración del sistema económico rionegrino y la reorganización de sus subsistemas productivos: frutícola, ganadero, forestal, minero, pesquero, industrial y por supuesto, el aparato estatal y el empleo público. Una actividad característica por su intenso desarrollo en este período fue el turismo.
La economía rionegrina de este período ha seguido el rumbo de los niveles de actividad económica nacional. Mientras el Estado provincial profundizaba su proceso de vaciamiento, se privilegiaba la expansión del capital privado en nuevos sectores y mercados. Dentro de este proceso hubo una fuerte inversión en el marco de la privatización de las empresas públicas, se reconvirtieron procesos productivos y se ampliaron en algunos casos o se reformularon los rubros del comercio, el transporte y los servicios.
El “efecto tequila” de 1995 tuvo una consecuencia nefasta en el sistema financiero nacional y provincial. Los recursos provinciales se emplearon en el pago de sueldos y a proveedores locales de bienes y se acumularon compromisos impagos con acreedores por jubilaciones y contratos. Esta situación, sumada al deterioro e incluso ausencia de los servicios del Estado puso a Río Negro al borde del estallido social.
La reforma del Estado se puso en marcha en 1996 y consistió en la reducción del gasto público y reconversión de los gastos corrientes para modificar el sistema económico rionegrino, impulsar la inversión productiva y crear una mayor competitividad de los sectores provinciales. La reestructuración que se operó en la economía provincial en los sectores claves de la actividad permite advertir fuertes tendencias a la concentración y transnacionalización, así como la incorporación de nuevas tecnologías de producción y administración ahorradoras de trabajo directo, y tendencias al hipermercadismo, con los consiguientes efectos negativos en los niveles de empleo y en la propia dinámica del mercado laboral, en la distribución de ingresos, y en las demandas crecientes al Estado de servicios básicos y nueva infraestructura. Se buscó achicar el déficit del Estado provincial y recomponer el gasto público incrementando los impuestos y reduciendo personal. Esta política no fue pareja para todos: mientras se seguía presionando sobre los sistemas públicos que necesitaban mayor inversión: educación, salud y justicia, seguían creciendo en las cuentas públicas el rubro “otros gastos”.
En términos generales, sobre el panorama económico rionegrino de la década del ’90 hasta la crisis del 2001, podemos concluir que la dinámica de la globalización y los procesos de integración en el Mercosur y con Chile, complementariamente con la caída de las regulaciones y regímenes de promoción y protección estatal, las actividades económicas se han visto afectadas de modo diverso. Cada lugar y cada actividad, según sus características y su capacidad de insertarse en el nuevo escenario mundial, es excluido o incluido en la nueva división del trabajo. Por un lado, se acentúa la fisura entre los circuitos productivos tradicionales, como por ejemplo la ganadería menor, que se estanca y retrocede, y los nuevos núcleos de actividad, como el sector privatizado de los hidrocarburos, que multiplica su productividad y se expande geográficamente. La liquidación de varias grandes empresas pone esto en duda. Por otra parte, la intensidad de la competencia fragmenta internamente ese ámbito social, eliminando a los pequeños productores y alimentando la concentración en grandes empresas integradas. La minería prometía un rápido crecimiento en función de la concesión de áreas y la inversión de fuertes capitales internacionales, hasta ahora sin concreción. El floreciente turismo también siente las consecuencias de la desregulación, la relativa estabilidad económica regional y las inversiones, con el crecimiento de la demanda en los últimos años. La salida de la ilusoria paridad entre el peso argentino ($) y el dólar americano (US$), que desde la época Menem imperó, fue insostenible para una economía en que la exportación juega un papel importante, supuso un tremendo coste y desembolso económico de las arcas estatales. En Enero de 2002 el peso pasó a valer una cuarta parte de dólar, se devaluó un 400% de repente.
Como respuesta a esta tremenda devaluación del peso, y ante el encarecimiento de multitud de productos de necesidad básica, entre la población comenzaron a funcionar los mercados de trueque de mercancías, en los que se produce un intercambio de bienes sin que medie el dinero, que con el paso del tiempo y el afianzamiento y recuperación, en parte, de la economía y el poder adquisitivo de la población, se hicieron cada vez menos numerosos.
El impacto social más notable de este proceso está dado por el crecimiento de la desocupación. Los índices de desempleo provinciales y de los principales conglomerados urbanos, tradicionalmente bajos respecto del resto del país, pasaron a ser de los más altos. El deterioro de los sistemas educativo y de salud, de la mano del aumento de la pobreza y del ajuste fiscal, parecen no detenerse. Los sectores postergados son, básicamente, los de siempre: los indígenas, los migrantes externos e internos hacinados en la periferia de las ciudades o dedicados a actividades de subsistencia en los ámbitos rurales.
La imagen global que presenta Río Negro hacia fines del siglo XX es la de una provincia desarticulada y que ha perdido la comunidad de intereses que caracteriza a buena parte de su historia.
Tras la tremenda sacudida sufrida en el seno de la sociedad argentina después del estallido de Diciembre de 2001 y el consiguiente colapso económico experimentado, aparentemente la situación ha mejorado algo gracias a políticas nacionales, pero no sustancialmente. Sigue habiendo una tremenda pobreza en los cinturones de los conurbanos de las grandes ciudades, una persecución y criminalización de todos los movimientos sociales, se mantiene la corrupción política y el asistencialismo tradicionales, el acoso a los campesinos, el caciquismo rural, en algunos lugares todavía existe desnutrición infantil, los secuestros, los casos de gatillo fácil, etc…
- Los efectos de la crisis en el espacio local
El Bolsón es una de las ciudades receptoras de la población expulsada por la crisis (provenientes en gran parte de la Línea Sur) y su perfil económico le permitió absorber una pequeña parte de la mano de obra generada por la migración en condiciones laborales precarias. Sin embargo en los 90 la comunidad no escapó a la pauperización de gran parte de la población a la que se sumaron los recién llegados. El Bolsón vio por primera vez mendicidad infantil y la proliferación de comedores populares. Al mismo tiempo la llegada de pobladores nuevos ejerció una fuerte presión sobre las tierras fiscales y sobre áreas factibles de ser ocupadas. Estos nuevos pobladores entablan sus reclamos a los punteros políticos y a la municipalidad, que rápidamente responden – cambio de domicilio mediante (empadronamiento) – con diversas formas de asistencia. Se produce así una repolitización de los nuevos sectores urbanos
Traducido esto al plano político local se pueden identificar dos fases de acumulación de poder político que impactan rápidamente sobre la ciudad. El primero es el manejo de los planes sociales. «Hacer política» entonces, deja de ser la práctica de estrategias de participación e inclusión en un proyecto político. La forma de incluirse es incorporarse a algunos de los planes alimentarios o de empleo y la forma de retribuir esta inclusión es el apoyo a quien los administra[1]. Un neoasistencialismo capaz de ejercer control social retroalimentando las relaciones políticas clientelares. Esta será la simiente de poder político que llevará al poder a nuevos sectores dirigentes desplazando a las conducciones anteriores, con su base en las actividades tradicionales como la producción de lúpulo y la ganadería. Pero en poco tiempo el propio crecimiento vegetativo de los sectores más pobres y la salida de la emergencia alimentaria generaron nuevas demandas hacia los jefes políticos. Desde hace 10 años se inició un proceso indetenible de toma de tierras fiscales y privadas. El aumento del precio de los lotes urbanos y la extinción de la tierra municipal hace que sea imposible para las familias pobres y de clase media adquirir un lote. Esto condujo a la ocupación de espacios como la costa del río Quemquemtreu, laderas, costados de los caminos vecinales o de reservas fiscales.
Es por eso que el apoyo tácito o explícito a la toma de tierras es una nueva forma de disciplinamiento electoral.
- Principales conflictos urbanos y rururbanos (periurbanos)
La localidad de El Bolsón, en la última década, ha duplicado su población .Esto condujo al colapso de los servicios de salud, de educación, de recolección de residuos y de potabilización de aguas entre otros. Se suma a esto el crecimiento del parque automotor y su cuadruplicación en los meses de temporada turística, que hace casi imposible la circulación por las calles céntricas. Por este motivo el sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos ha sufrido una saturación quedando subdimensionado en todos sus aspectos (cloacas, agua potable, etc.)
Un geógrafo residente en El Bolsón ha sintetizado los principales conflictos urbanos y rururbanos[2]:
1.- Carencia de una normativa explícita y efectiva sobre usos del territorio, en particular para amplios sectores de trascendencia ambiental (cabecera de cuencas, humedales, faldeos abruptos, lagos y lagunas). Además se corresponden con sitios valorizados escénicamente y sujetas a presión demográfica e innovaciones tecnológicas de ocupación del espacio.
2.- Crecimiento poblacional con expansión urbana espontánea y confusa. Presión sobre áreas rurales y/o de protección[3].
3.- Inversión y especulación inmobiliaria orgánica y voluntaria de alcance local nacional e internacional (advertida por Eriksen en 1970). Más visible en El Bolsón que en Esquel.
a) Sobreparcelamiento rural-boscoso y situaciones forzosas de stress ambiental (eliminación de franjas de protección de fauna y flora, presión sobre el grado de estabilidad de faldeos y vertientes, demanda de agua, ‘aclarado’ residencial y turístico).
b) Acaparamiento de tierras, situaciones de riesgo comunitario por extensiones que involucran ecosistemas completos con dificultades obvias de control (en toda la Patagonia Andina, incluso la chilena).
4.- Falta de un concluyente perfil cultural y socioeconómico que contemple los intereses propios de diferentes grupos sociales (mapuches y paisanos, migrantes urbanos argentinos, migrantes chilenos, colonos tradicionales y no tradicionales, hippies, millonarios, etc.). Trastornos graves por delimitaciones, usos, herencia, etc…
5- Incertidumbre legal y de comportamiento social y económico, respecto del manejo del agua en escorrentías y lagos. Usos y accesibilidad. Riego, inundaciones y sus múltiples facetas, consumo urbano, recreación, valor escénico, cruce y circulación, pesca, desvíos, contaminación y energía, son todos aspectos problemáticos de indudable peso.
6- Superposición competitiva de las condiciones ambientales demandadas por el bosque de Ciprés de la Cordillera con las preferidas por el establecimiento humano y sus actividades afines. Por ejemplo, incompatibilidad de la ganadería tradicional con la evolución del bosque autóctono, con la extracción maderera, la urbanización, muchos de los emprendimientos turísticos, etc.
7- Complejidad ambiental competitiva en exigencias sectoriales. Por ej.: estacionalidad superpuesta en rubros diferentes (turismo, siembra, cosecha, recolección, volteo maderero, escolaridad, etc.); usos productivos tradicionales con otros recreativos o contemplativos.
8- Contradictoria lectura colectiva del paisaje, con abundantes representaciones y subjetividades provenientes del imaginario social (la Patagonia generosa y abundante versus la Patagonia maldita y postergada).
Para abordar el tema en su complejidad es necesario observar ciertos procesos que impactan negativamente en los modos de cómo se define el espacio que habitamos como son los procesos socioeconómicos regionales. Estos fenómenos y procesos se producen dentro de la lógica del mercado y gobernados por la oferta y la demanda.
Los gobiernos locales están entrenados para superar coyunturas críticas que nos han sido pocas (Las crisis económicas 1982-3 (crisis de la dictadura y posdictadura);
1989-91 (hiperinflación y cirugía sin anestesia) y 2001-2002 (crisis de la convertibilidad); 1996 Hanta Virus, 1997- 2000 – 2001- 2002 y 2003 Inundaciones. Es más, los políticos ganaron o conservaron los puestos que estaban en juego en las elecciones debido a un poder construido en su gestión o administración de la política social y del manejo de las emergencias[4]. Por otra parte la atención de la emergencia es una forma casi segura de obtener recursos rápidos.
1989-91 (hiperinflación y cirugía sin anestesia) y 2001-2002 (crisis de la convertibilidad); 1996 Hanta Virus, 1997- 2000 – 2001- 2002 y 2003 Inundaciones. Es más, los políticos ganaron o conservaron los puestos que estaban en juego en las elecciones debido a un poder construido en su gestión o administración de la política social y del manejo de las emergencias[4]. Por otra parte la atención de la emergencia es una forma casi segura de obtener recursos rápidos.
Pero, estos gobiernos, no pueden planificar, no saben, no forma parte de su agenda. Y no tanto porque no cuenten con personal idóneo, sino porque la planificación anticipa la emergencia, pretende evitarla y sin emergencia no hay soluciones de emergencia que son las que el modus operandi de los gobiernos locales está acostumbrado a dar.
De allí, la ausencia total del estado en la planificación y la expansión urbana se produjo incorporando territorios próximos a los ejes de conexión, con una ocupación de baja densidad, mediante el desarrollo de asentamientos residenciales para las clases medias (empleo estable, capacidad de ahorro, acceso al crédito).
- El legado neoliberal: las políticas y la legislación educativas.
En los años ´90 frente a una nueva crisis del sistema educativo y a la vivencia de desactualización de los contenidos se inicia, durante el gobierno de Carlos Menem, una profunda transformación educativa orientada a expandir el sistema educativo sobre nuevas bases. Esta transformación se desarrolla en sintonía con el proceso de reforma del Estado y las políticas de privatización, desregulación y descentralización de los servicios sociales. Es así que las políticas de ajuste estructural constituyeron el trasfondo de las transformaciones en el ámbito educativo.
La Reforma del Estado impulsada por los organismos internacionales se expresó en educación en la llamada Reforma Educativa consistente en un paquete de leyes y medidas. En el año 1992 se sancionó laLey de Transferencia (Nº 24.049) por la cual se transfirieron las escuelas preprimarias, medias y terciarias de la nación a provincia (la primaria y escuelas de adultos ya habían sido transferidas en 1978 durante la última dictadura militar Argentina).
La reforma educativa en la Argentina se inicia formalmente con la sanción de la Ley Nº 24.195, llamada Ley Federal de Educación, en el mes de abril del año 1993. Este instrumento legal reemplazó a la ley 1420, del año 1884, la que estructurara el primer desarrollo del sistema educativo formal del país.
A partir de la sanción de la ley, quedaron configurados los principales ejes de la Reforma educativa Argentina, que pueden resumirse en los siguientes puntos:
a) Reforma de la estructura de niveles del sistema educativo y extensión de la obligatoriedad. La nueva legislación reemplazó el tradicional esquema institucional de la escuela primaria de siete años y la secundaria de cinco, por un ciclo de educación inicial de dos años (cuatro y cinco años de edad), otro de educación general básica de nueve años y el nivel polimodal de tres años. Al mismo tiempo extendió la obligatoriedad al segundo año del nivel inicial (5 años de edad) y al octavo y noveno año de la Educación General Básica). Cada jurisdicción implementó esta reforma de manera diferente atendiendo a su particularidad.
b) Renovación de los contenidos curriculares. La redefinición del saber escolar se concretó a través de los nuevos Contenidos Básicos Curriculares (CBC) para todos los niveles de la Educación General Básica y la Formación Docente, aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación. A partir de los CBC definidos a nivel nacional, cada provincia debió asumir la responsabilidad de elaborar sus propios diseños curriculares, los cuales podían ser adaptados a las situaciones particulares que enfrentaba cada una de las instituciones que prestan el servicio educativo.
c) La descentralización de las decisiones macropolíticas desde el Estado nacional hacia las veinticuatro jurisdicciones provinciales.
d) La institucionalización de un sistema nacional de evaluación de la calidad de la Educación. Este mecanismo redefine las funciones del Estado quien realiza la medición de resultados educativos con la promesa de promover una educación de calidad.
e) La promoción de capacitación docente a través de la conformación de una Red Federal de Formación Docente Continua.
Para garantizar la aplicación efectiva de estas disposiciones la Ley previó la institución de un Pacto federal educativo. Este fue el instrumento utilizado para definir responsabilidades y compromisos de financiamiento para la implementación de la reforma educativa entre el Estado nacional y las provincias.
Los efectos de estas reformas en materia educativa confluyeron con el resto de las transformaciones económico-políticas del régimen neoliberal para provocar una situación de pauperización del sistema educativo. El achicamiento del gasto estatal y su descentralización sobre las provincias en default; los altos niveles de desocupación, subocupación y trabajo precario; el empeoramiento de las condiciones salariales y laborales de los docentes (en el marco de un proceso más amplio de reducción salarial del sector público en general); el deterioro de las condiciones de infraestructura y recursos; la superpoblación escolar; el aumento de las tareas sociales exigidas al personal docente y a las instituciones educativas con el fin de sostener las estructuras tradicionales en crisis; la fragmentación social y el individualismo como rasgos culturales promovidos desde los distintos medios de comunicación, dejaron al sistema educativo en situación de colapso.
A nivel provincial, como en el resto del país las escuelas absorbieron con gran dificultad estas transformaciones. El aumento de la pobreza, la imposibilidad de cada vez más sectores de la población de acceder a condiciones de vida dignas -con los efectos que esto provoca en las condiciones de aprendizaje y viceversa-, provocó el consiguiente aumento de la cantidad de familias en situación de riesgo social y un acrecentamiento de la conflictividad social en todas las instituciones educativas. En otras palabras, la violencia social ejercida en materia de política económica cristalizó en los conflictos que día a día se repiten en las escuelas y en las aulas, tanto como en otros ámbitos sociales.
La búsqueda de construcción de sentidos que implica cualquier proceso de aprendizaje para los niños o los jóvenes se vio profundamente alterada, en la medida que el acceso a la educación, en un contexto de desocupación estructural y exclusión, ya no funcionara como vehículo para un acceso a mejores condiciones de vida y de trabajo. Por otra parte, profundizó las críticas a todos los sistemas de autoridad propuestos por la escuela tradicional, en la medida que se insertaban en estas mismas problemáticas y tensionó aún más los dispositivos escolares por parte de los nuevos sujetos de la educación de la dentro de este contexto de vaciamiento estatal y pérdida de eficacia del modelo disciplinario.
- ¿Una nueva reforma? La ley Nacional de Educación.
Esta nueva ley debe ser inscripta en los esfuerzos de los gobiernos post-2001 por encontrar una salida a la crisis político-institucional-económica-social y educativa en la que quedo sumergida la Argentina luego de la década neoliberal de los 90.
En el 2006 se sanciona la nueva Ley 26.206 de Educación Nacional. Esta nueva ley es atravesada por un discurso sobre la justicia social y la igualdad y establece como responsabilidad del Estado la implementación de políticas de promoción de la igualdad, a diferencia de políticas de asistencialidad, como lo establecía la Ley Federal.
Podemos mencionar entre sus aportes:
– La ley establece como obligatoria la enseñanza de al menos una lengua extranjera en el nivel primario y secundario, al igual que incluye dentro de los contenidos curriculares comunes y los núcleos de aprendizaje prioritario a la educación ambiental, en todos los niveles y modalidades del Sistema educativo.
– Define, para el nivel primario, los campos de conocimiento en los que los alumnos deberán adquirir aprendizajes de saberes significativos, estos son: la lengua, la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos a la vida cotidiana. A su vez, quedan implícitos contenidos para la escuela secundaria en la formulación de los objetivos de este nivel, tales como, desarrollar competencias lingüísticas, estimular la creación artística, promover la formación corporal y motriz a través de la educación física, etc.
– Se crea en el ámbito del Ministerio de Educación Nacional el Instituto Nacional de Formación Docente (Art.76), entre cuyas funciones se encuentran: aplicar regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carrera, promover políticas nacionales y lineamientos básicos curriculares para la formación docente inicial y continua, desarrollar planes, programas y materiales para la formación docente inicial y continua y para las carreras socio humanísticas y artísticas.
– Se acentúa los elementos de centralización política en el Estado Nacional, aunque permanecen transferidos los servicios educativos a las jurisdicciones y al sector privado. Se centraliza la definición de políticas educativas, lineamientos curriculares y evaluación de los resultados.
– Cambia la estructura del sistema educativo y se extiende la obligatoriedad hasta la culminación de la escuela secundaria. Esta queda constituida de la siguiente manera:
· Nivel inicial: desde 45 días hasta los 5 años siendo este último obligatorio
· Nivel primario: a partir de los 6 años de edad
· Nivel secundario: compuesto por dos ciclos, uno Básico, común a todas las orientaciones y uno Orientado, diversificado en función de distintos conocimientos el mundo social y laboral.
· Nivel superior: compuesto por las Universidades e Institutos Universitarios y por los Institutos de Educación Superior.
Las jurisdicciones pueden optar entre una estructura de 6 años de primaria y 6 años de secundaria y una de 7 años de primaria y 5 de secundaria, ambos niveles son obligatorios
[1] Blanco, D Britos, H. y Mendes J.M.: Planes Sociales y construcción de poder político en la Comarca Andina del Paralelo 42. en Actas de Jornadas de Historia Económica. San Martín de los Andes. 2004
[2] Bondel, C. Santiago et al. “Uso Humano del territorio y aspectos ambientales críticos en Patagonia Andina. Estudios de caso en las Comarcas de Esquel y El Bolsón”. Informe Final, UNPSJB, Comodoro Rivadavia, 2002.
[3] El Bolsón ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años y con ello se ha ido produciendo la ocupación de tierras que constituye la planicie de inundación del Río Quemquemtreu. Esta ocupación se ha llevado a cabo con viviendas algunas de condición precaria y otras de carácter permanente. Durante la última década, cada dos años se tiene emergencia hídrica de consideración, siendo la más reciente la del año 2009 en los meses de mayo, junio y julio y fuera del casco urbano se registraron inconvenientes en mallín Ahogado de menor magnitu y derrumbes en el acceso norte de la ruta nacional 40 (ex 258).
[4] Blanco, D Britos, H. y Mendes J.M.: Planes Sociales y construcción de poder político en la Comarca Andina del Paralelo 42.
Bondel, C. Santiago et al. “Uso Humano del territorio y aspectos ambientales críticos en Patagonia Andina. Estudios de caso en las Comarcas de Esquel y El Bolsón”. Informe Final, UNPSJB, Comodoro Rivadavia, 2002.